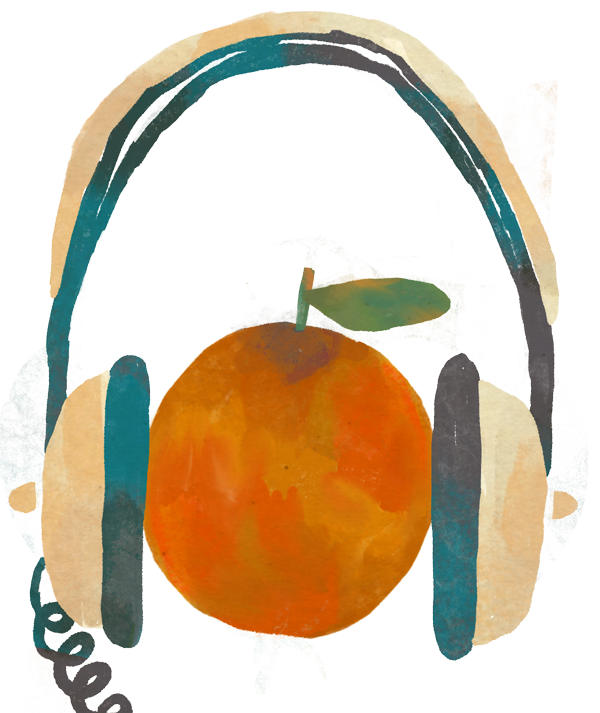Recuerdo no gustarme en mi cuerpo desde siempre. Y aceptar la forma de mi cuerpo era lo último en lo que yo pensaba, la idea de adelgazar era la única solución que se me pasaba por la cabeza.
Tengo grabadas en la mente algunas situaciones que viví durante la adolescencia y me hicieron crecer sintiéndome mal en mi cuerpo por ser gorda, creyendo que tenía que cambiar mi cuerpo haciendo dieta y ejercicio.
Jamás se me olvidará cuando alguien me dijo que podía ir “rodando” al colegio o cuando me dieron el papel de madre en el teatro porque era la más “grande”, consolándome con que era muy “guapa de cara”. Bueno, y las que me quedaron bien grabadas: ya a los 15 años el peluquero me sugirió un corte que me “estilizara”, sin haberle pedido consejo… y tras adelgazar por unas anginas muy peleonas todos me decían con cara de alegría que guapa estaba, así, más delgada (¡¿estaba fea en mi cuerpo más grande!?)
Reconocer las expresiones de gordofobia, y observar cómo me afectaban, fue el primer paso para aceptar mi cuerpo.
Hasta entonces yo no me veía mal, vivía cómoda en mi cuerpo, fueron esas experiencias las que me llevaron a odiar mi cuerpo grande. Más tarde, aprendí que eran expresiones de gordofobia. Ya sabes, una forma de discriminación basada en prejuicios respecto a los hábitos y la salud de las personas gordas, que presuponen falta de fuerza de voluntad o autocontrol, falta de salud y suponen una forma de violencia hacia las personas de tallas grandes.
El lenguaje con el que me dirijo a mi cuerpo, la cantidad de comprobaciones de tamaño o aspecto a que lo someto (espejos, báscula) y la cantidad de veces que comparo mi cuerpo con el de otras, me ayuda a aceptar mi cuerpo tal cuál es.
Me di cuenta de que yo vivía feliz la mayor parte del tiempo, excepto los momentos en los que me miraba, más bien estudiaba, en el espejo o cuando me enfundaba en el vaquero, y, por supuesto, cuando recibía alguno de esos comentarios gordófobos. Pero cuando peor lo pasaba era cuando me comparaba con otras chicas, eso hizo que ni me pusiera el bañador en todo un verano.
A los 17 hice mi primera dieta, para sentirme “mejor conmigo misma”, y perdí los 7 kilos que me propuse.Pero no me sentía mejor en realidad, no era la sensación con la que yo había fantaseado. Pasaba hambre, estaba exhausta y me sentía desgraciada. Así que al poco tiempo había ganado 8 y volví a perder, esta vez, 6 y ganar 9…en tan solo 3 años.
Adelgazar no me ayudaba a sentirme mejor en mi cuerpo, ni aumentaba la confianza, sino más bien la desconfianza en mi propio cuerpo.
No me quitaba la comida de la cabeza, sentía que la comida me dominaba y era incapaz de comer simplemente estructuradamente, no digamos hacer dieta. Claramente, no había escogido el camino correcto para aceptar mi cuerpo.
Al terminar la universidad, decidí irme de au pair a Irlanda para mejorar mi inglés. Con tan mala suerte que me tocó una familia en el campo, aunque quizás aquello no fue tan mala suerte… Te cuento.
Llevé en mi equipaje el rechazo e insultos hacia mi propio cuerpo y también muchas ganas de cambiar de aires. Allí estábamos los animales, la familia, los trabajadores de la granja y yo. De vez en cuando, nos visitaba algún familiar, proveedores o el cartero. Vivía en chándal como todos, no había casi espejos, no había internet, ni manera de hacer dieta.
Me sorprendió que a todos yo les parecía una persona interesante, buscaban mi compañía, querían que les enseñara algo de español o les cocinara tortilla de patata. Sentía que me valoraban por quien era y lo que les aportaba. Fueron pasando los meses, comía lo mismo que todos sin pasar hambre, ayudaba en labores del campo durante mi tiempo libre por un dinerillo extra y, poco a poco, dejé de sentirme mal en mi cuerpo.
El camino hacia la aceptación corporal no es recto, se encuentran días más difíciles que otros.
Me encantaba acompañarles los sábados a la compra en la ciudad más cercana, pero una vez allí volvía a mirar mi reflejo en los cristales de escaparates, veía carteles publicitarios con chicas delgadísimas… De repente, volvía el “odio a mi cuerpo”. Y así, semana tras semana, tenía que aplicar una buena dosis de autocompasión para sobrellevarlo.
Sin mucho que hacer en la granja, tuve tiempo para reflexionar sobre lo que me pasaba: mi cuerpo nunca había estado “mal”, eran mis pensamientos los que me impedían aceptar mi cuerpo.
Valorar la funcionalidad de mi cuerpo me aleja de la crítica y me acerca al agradecimiento, lo cual, a su vez, mejora mi sensación de bienestar en la vida.
En Irlanda aprendí a que el hecho de que mi cuerpo no cumpliera con los cánones de belleza en la delgadez no me amargara la vida. Me ayudó el valorar lo bueno que me había dado en la vida y agradecer lo que me aporta día a día. Desde entonces intento protegerlo de los cánones de belleza y lo aprecio, aunque no los cumpla.
Si de un día para otro mi cuerpo pasaba de gustarme a no hacerlo, y es imposible que un cuerpo cambie tanto en 24 horas, no era mi cuerpo lo que debía cambiar, si no la perspectiva desde la que yo lo miraba. Me esperaba un trabajo importante por delante, el de aprender a respetarlo tal cual es, a pesar de la presión de los estereotipos estéticos.
A mi vuelta a España, prometí a mi cuerpo que jamás volvería a hacerle pasar hambre, a negarle lo que le gusta. Nunca más le impediría hacer lo que tanto disfruta, como bailar o nadar, o vestirlo incómodo, compararlo, buscarle defectos o hablarle despectivamente. Lucharía para sentirme tan feliz y querida por quién soy, no por cómo es mi cuerpo. Lucharía por sentirme conectada conmigo misma, y con otras personas, como en la granja.
Un simple truco aprendido de mi propia experiencia: hablarme en inglés cuando estoy de “bajón corporal”.
Luché y, lo sigo haciendo a diario, contra los “fantasmas” del pasado. Cuando me tientan las promesas de felicidad y éxito tras una nueva dieta, uso el truco de hablarme en inglés. Me ayuda a echarme piropos, me devuelve esa confianza en mi cuerpo que sentía en Irlanda.
Eso sí, hay palabras que no tienen traducción y que uso a diario: “bocata” del almuerzo, “paella” de mi madre, “churros” con chocolate, aceite de Jaén, croquetas de mi carnicero, ensaimada de mi abuela, helado de La Jijonenca… Y es que, también, me prometí nunca sentirme mal por disfrutar de la comida con mi gente en mi tierra, ni cambiar los hábitos de vida que me dan VIDA. Otras palabras como verduras, frutas, legumbres, frutos secos… también las digo en español y las digo con más frecuencia que cuando intentaba “cuidarme” en vano. Porque, desde que aprecio a mi cuerpo, lo nutro con más mimo, disfruto de mayor variedad de alimentos, identifico el momento en que necesito uno u otro. Atrás quedó el miedo o rechazo hacia algunos de ellos, la culpa y obsesión por comer “sano, ligerito, de régimen, de dieta”.
Casi cada día intento estar atenta a cómo las palabras que me dirijo influyen en cómo avanzo en aceptar mi cuerpo y, esto a su vez influye en cómo lo cuido. Es como una espiral en positivo.
Ya no le insulto y cogí la costumbre de hablarle como lo haría a una persona a la que quiero. Además, si lo alimento suficiente y sabroso, le doy el descanso que necesita y si me muevo para sentirlo saludable también influye positivamente.
He entendido que las experiencias del pasado me enseñaron a sentirme mal en mi cuerpo, pero la forma en cómo lo trato hoy lo cambia todo y será lo que defina cómo me sentiré en él mañana.
He entendido que las experiencias del pasado me enseñaron a sentirme mal en mi cuerpo, pero he aprendido a que la forma en cómo lo trato hoy lo cambia todo y es lo que define en gran parte cómo me siento en él al día siguiente.
La cultura de la dieta, la gordofobia, te acobarda e intenta que tu sentido de valía y tu estado de ánimo se defina según se vea tu físico, pero no puede secuestrar tu derecho a poner en práctica estrategias que te empoderan, eso es solo asunto tuyo.
Gracias por escucharme.
Cualquiera de nosotras 😊
Lo que se publica en este blog tiene fines meramente informativos o educativos, en ningún caso sustituye el consejo individualizado de un nutricionista o médico.